Adiós a Chile, el extremo del mundo
- Diego Fernando Romero Leal
- 27 abr 2025
- 8 Min. de lectura

Los había visto por todo Chile. La escena se repetía con mínimas variantes. Un carrito de acero inoxidable refleja destellos del sol de verano mientras un hombre lo empuja con la fuerza suficiente para no dejarse arrastrar por su peso. En el tránsito a su lugar en el andén, la vibración de las láminas es una sucesión de truenos metálicos y, a la vez, un aviso de neón sonoro que anuncia la apertura de la venta del mote con huesillo al público. Aunque es imposible no toparse con ellos, hasta este, nuestro último día en el país, no habíamos probado esta bebida, a pesar de que nos habían dado referencias de que era el mejor invento para quitar la sed cuando el calor de Santiago toma posesión de los mortales.
Decidimos ponernos al día con la tarea pendiente frente a las puertas del Parque Metropolitano de Santiago. Nos acercamos a un vendedor que se ajusta el delantal y sirve un vaso que me entrega ceremonioso con la misma mano con la que recibe los mil pesos que cuesta. Me percato del detalle, hago una última inspección visual al carrito, se ve limpio y me inyecto valor diciéndome que al menos no estoy en la India. Como los restos de un naufragio dentro de un mar de líquido ámbar, pequeños puntos amarillos de trigo cocido se cruzan caóticamente con duraznos rehidratados. Con la primera cucharada, el líquido empalagoso se mezcla en la boca con los granos. Los mastico, pero se me dificulta tragarlos. La textura se vuelve babosa y el dulce intenso con el regusto a harina me desborda. Finalmente, logro pasarlos, pero no me gusta. Es como si un té de durazno se hubiera derramado sobre una sopa de cebada. A mi esposa le encanta y mi hijo le sabe a jabón.
Los chilenos aman esta mezcla, sin embargo, yo no tuve química con ella. Miro de reojo al vendedor tratando de disimular pensando en qué responder si me reclamaba por despreciar lo que para él bien puede ser el elixir de la patria. En mis imaginerías, viéndome contra las cuerdas, sin vía de escape, entregaría a la changua en sacrificio para que los australes se sirvan su venganza con este caldo colombiano, un tazón de leche salada con cebolla y huevo en el que flota una tostada o una almojábana babosa como un tronco girando río abajo. Aunque sé que muchos lo consideran un tesoro de la gastronomía de Colombia, muy en el fondo creo que con el tiempo lo considerarían una baja aceptable.
Hay que ser sinceros, gastronómicamente, Chile no está en el mapa. Aunque sus mariscos son de antología, no hay un plato con el que uno lo pueda identificar fácilmente. Paradójicamente, en donde sí encontré una revelación fue en las preparaciones más sencillas: la chorrillana, las empanadas de pino, la chaparrita y el completo, los dos últimos que atesoro y me voy amando contra todo pronóstico.
Superadas las reflexiones gastronómicas, ingresamos al parque para comenzar el ascenso por el zoológico de Santiago, empotrado en la falda del Cerro San Cristóbal. Elefantes, jirafas y leones se mueven al ritmo de la evolución, atravesando la réplica de la selva con parsimonia para evitar el calor. En contraste, los reptiles no se inmutan, no miran a los visitantes, están inmóviles como funcionarios públicos esperando que termine su turno. Los monos son la otra cara de la moneda. Los niños se amontonan frente a ellos para reírse de sus monerías mientras los adultos solapados comentan sus poses que rayan con lo obsceno. Los pingüinos son los más observados. No es común ver uno pavoneándose sobre las rocas con su esmoquin eterno, lanzándose al agua con torpeza y nadando en círculos, salpicando a los demás. En otro rincón, un chico tras un cristal mira emocionado a un león levantarse de su letargo y que comienza a caminar hacia él. Cuando pensábamos que el felino intentaría en vano comerse al pequeño detrás del vidrío, regalándonos un momento viral, el rey de la selva miró directo al sol en el cenit, nos miró, miró a su leona que continúa echada y volvió a recostarse junto a ella. El pequeño molesto y, llevado de la frustración, enfila sus reclamos hacia la madre, no le parece correcto trepar por un zoológico en una montaña y que el león no ruja. En el verdadero Serengueti y aquí en el falso, el gato es gato sin importar su tamaño y la mayor parte del tiempo su gracia más impresionante es dejarse ver haciendo la siesta.
Al salir del zoológico, el funicular del Cerro San Cristóbal nos espera para llevarnos a la cima. Sus vagones, como los de los ascensores de Valparaíso, parecen traídos de otro tiempo, en los que el cable que tira de ellos no los hacía chirriar durante el ascenso. La vejez duele y cada metro ganado en el ascenso es una queja ininterrumpida, mientras la ciudad se va descubriendo a través de las ventanas y entre las copas de los árboles, contra la Cordillera de los Andes. Arriba, la plazoleta del mirador es una mezcla de mercado callejero y fervor religioso. Las tiendas de recuerdos son atendidas por señoras entradas en años, de brazos cruzados y ceños fruncidos, que ofrecen vírgenes de yeso e infinitas versiones de imanes, gorras y tazas con la bandera y el mapa de Chile a la sombra de un aviso vigilante que reza: "SI NO VA A COMPRAR NO TOCAR". Quienes hacen caso se contorsionan para poder ver los detalles de la mercadería, y los que no, se someten al regaño.
Para no derretirnos del calor, pasamos al siguiente quiosco a comprar helados. En la nevera, las vacunas contra el sofoco se alinean con perfección en forma de conos, paletas, galletas y vasos. Junto al mostrador, una señora de pelo negro y cano entremezclado espera de brazos cruzados a que elijamos, con cara de haber visto una legión de turistas en su vida.
— ¿Estos helados de qué son? — pregunta Magdalena.
— De helado— responde ella como si acabara de revelarnos una verdad universal.
Yo, que ya venía cargado con lo del letrerito de "SI NO VA A COMPRAR NO TOCAR", que también pendía como una espada de Damocles sobre los helados, estallé en una carcajada ruidosa que me provocó su odiosa respuesta.
— ¡Pues obvio, señora! ¡Es una nevera de helados! Estamos preguntando por los sabores — dije, todavía riendo para hacerle caer en cuenta de su tonta respuesta.
Por unos segundos, el silencio se apoderó de ella, luego, su expresión cambió y un acceso de amabilidad se coló en su alma en forma de sonrisa diminuta, para luego explicarnos con paciencia que aquel era de vainilla, ese otro de chocolate, y el de más allá de lúcuma, algo así como el helado nacional. Los chilenos por lo general son parcos, sin embargo, hasta ahora había podido ver que esa parquedad tenía dos matices: la de la amabilidad cálida poniendo distancia, y la del carácter hosco de quienes parecieran tener tallado el corazón en una roca que rodó de los Andes. Los vendedores de estos quioscos pertenecen al segundo grupo, sin embargo, y esto lo explica, mas no lo justifica, su aspereza es el escudo con el que tratan de protegerse de los robos constantes, su desconfianza no es odio sino más bien la trinchera desde la que dan la batalla contra la “chispeza” -como llaman aquí a la viveza-. La interacción inicial con ellos es un duelo que quizás luego pueda convertirse en transacción.
Cerca de la plazoleta, una rampa flanqueada por las estaciones del viacrucis, cada una con una cruz, serpentea hasta los pies de la Virgen de la Inmaculada Concepción, una estatua de catorce metros de altura sobre la que se puede ver una corona de estrellas doradas que brilla contra el cielo azul. El blanco impoluto de la estructura bien puede ser un milagro atribuible a la Virgen, que la mantiene a salvo del smog santiaguino, el polvo y los años. La inmaculada flota sobre una media luna y sus brazos abiertos parecen proteger la ciudad. Abajo, la ciudad es un rompecabezas cuyas piezas se juntan en las calles por las que transitan miles de autos y personas. Una película muda de la que solo escuchamos el ruido del cinematógrafo, de la que vemos el movimiento de los autos y la gente, pero solo nos llega el ruido del viento en los árboles. Desde ya casi un siglo, la Virgen, ha escuchado las plegarias susurradas por los peregrinos, ha posado en las selfis de los turistas y asomada desde la vista única de su balcón ha visto cómo la ciudad crece, se incendia y renace.
Con una última mirada a la Virgen, nos dirigimos hacia el teleférico para suspendernos en el vacío dentro de una cabina de colores. A través de las ventanas tapizadas con las huellas digitales de pasajeros anteriores, Santiago se extiende bajo nosotros atravesada por el río Mapocho como una cinta gris atada a su cintura. No muy lejos de allí, el reflejo de los cristales del Sky Costanera con sus cristales que reflejan el cielo azul y sus trescientos metros de altura, se imponen ante la modesta escala del resto de la ciudad, la vista es como una viñeta sacada de Los Viajes de Gullivert a Liliput. Bajamos del teleférico y comenzamos a caminar hacia el rascacielos por las calles del barrio Pedro de Valdivia Norte, un barrio tranquilo de clase media alta en el que aún se pueden ver casonas hasta de 600 metros cuadrados a pesar del avance de los edificios y las oficinas y el paulatino partir de las familias. A medida que nos acercamos, el edificio parece aumentar de tamaño. Adentro, el ascensor tarda un par de segundos en llegar al mirador, tan rápido, que me da la impresión de que no quiere darnos tiempo de arrepentirnos.
A trescientos metros de altura en el piso 62, la panorámica de 360 grados de Santiago es un vértigo que vale la pena sentir: al occidente, el sol se hunde entre los cerros que esconden a Valparaíso, Viña del Mar y Cocón; al oriente, la cordillera de los Andes es una muralla con sus picos más altos coronados de blanco; abajo, Santiago es un tornasol rosado y naranja. Los tres, en silencio, apoyados en la baranda, vemos cómo los autos de a poco encienden sus faros para sumergirse en ríos de luz y el parpadeo de las primeras estrellas que empiezan a asomarse en el cielo. Doy un sorbo a la copa de vino en mis manos, esa bebida en la que es inevitable pensar cuando se pronuncia la palabra Chile, es una marca de identidad. Pero me pregunto si lo que salta a nuestros ojos a través de los ventanales también es una metáfora de este país.
Los chilenos aprendieron a vivir imperturbablemente en esta geografía hostil que por donde la mires te recuerda lo pequeño que eres. Para ellos es un día más en la oficina aterrizar en el aeropuerto con más turbulencias del mundo, bañarse en el Pacífico helado de sus ciudades costeras sin reparar mucho en las señales de riesgo de tsunami, construir el rascacielos más alto de Suramérica en una de las zonas más sísmicas del planeta y vivir entre montañas que tocan en el cielo y desiertos y glaciares que se tragan el tiempo. Quizás esa sea una de las razones de sus maneras bruscas, de ese hablar tosco que al principio puede parecer chocante pero que, en el fondo, en la gran mayoría de los casos, guarda una amabilidad genuina. No son de sonrisas fáciles, son serios y directos, pero si necesitas ayuda te la dan, y si logras romper el hielo las conversaciones pueden ser más cálidas.
En nuestro último día en Chile, siento un poco de nostalgia por este país encantador que no se esfuerza por serlo, por su naturaleza dramática y por la resistencia de los chilenos que han encontrado la forma de vivir estoicamente en un país al que la naturaleza y la historia de cuando en cuando arrollan. La gente a nuestro alrededor aplaude el atardecer que se va apagando como un incendio controlado. Nosotros agradecemos poder haber hecho el viaje juntos, porque viajar solo es descubrir, pero hacerlo en familia es compartir lo que se nos revela. Suspendidos en el aire sobre una tierra que no está realmente firme, le decimos adiós a Chile, el extremo del mundo.























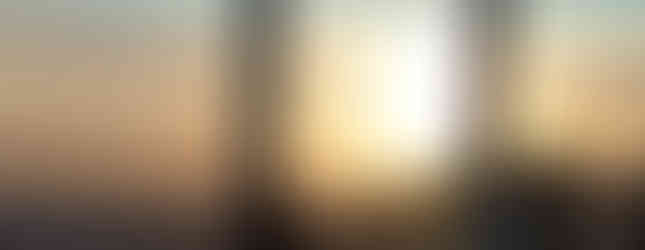






Comentarios